por Leonidas Rubio
Las cosas que terminan dan paz y las cosas que no cambian comienzan a concluirse, están siempre concluyéndose. Lo terrible es la esperanza.
J. Donoso
1.- EN LA POSADA DEL CORREGIDOR *
Alberto Rojas Jiménez murió en 1934, según cuentan, tras una noche de caminar a la intemperie bajo lluvia torrencial, después de ser desalojado de un bar por no pagar su consumo. Preparó durante años de ejercicio su poema mayor, el póstumo Carta-Océano, síntesis de su obra y acaso de su vida. Es así autor de un único poema de 219 versos, ante el cual todos sus otros escritos son meros borradores o pálidas variaciones. Rojas Jiménez debió recorrer (¿padecer?) 34 o quizá 35 años -da lo mismo- para que le fuera dada su factura final. Digo este quizás porque Luis Enrique Délano y por complicidad dinástica Poli Délano sostienen que Rojas no nació en 1900 como se suele decir (a veces incluso 1901) sino en 1899, pero se quitaba un año "para no ser del siglo pasado". En todo caso, pasó por la vida para llegar hasta su poema. Cuando estuvo listo, “maduró para la muerte” (Rimbaud dixit). Así visto, el texto completó a su autor y no viceversa.
"Sobre este muro en ruinas, alguien escribe la palabra desamparo". Rojas Jiménez buscó la ubicación natural para esa línea en cuatro poemas diferentes. Antecedida por el verso: “La mala estación acongoja los parques”, se aproximó a ella o la intuyó por primera vez en el poema “La Soledad”, publicado el 7 de diciembre de 1924 (diez años antes de su muerte) en diario El Mercurio. Allí dijo, en un lenguaje y un ritmo que está todavía muy lejos de su madurez: "Ah, soledad! Una vez más recibo tu asalto; una vez más en mi horario, dispones / la hora del desamparo y de la congoja sin límites". La línea maestra apenas se insinúa. En su tentativa nos dará indicios que se impone ordenar como señales de un palimpsesto. En efecto, en el umbral del texto “La Soledad” dice: “Camarada, he aquí la mala estación...” Después de cinco líneas inoficiosas, descriptivas del invierno tácito, agregará: “Es el tiempo en que los pájaros cambian el rumbo de su vuelo, es la fuga / de las hojas y hasta nuestras palabras parecen venirnos desde lejos”. Distancia que se propone ambiguamente desde una condición tanto espacial como temporal, pues, señal anticipada del desvarío, es eco prematuro o más aún, precoz, de un grito mudo cuyo soporte terminará siendo el muro, la piedra vernácula y el impulso mágico-arcaico de grabarla. En la Revista Atenea, el 31 de agosto de 1925, insertará por primera vez su frase maestra en un texto doble identificado lacónicamente con los números 3 y 7 respectivamente, bajo la mezquina
_________________________________________________________ (*) Todas las citas tienen como fuente el libro “Alberto Rojas Jiménez se paseaba por el alba”, recopilación y prólogo de Oreste Plath, edición de DIBAM y Centro de Investigaciones Barros Arana; Santiago, 1994.
presentación de “Dos poemas”: “La mala estación acongoja los parques. / Sobre este muro en ruinas alguien escribe la palabra desamparo”. Casi todos los versos de ambos textos serán incluidos después en Carta-Océano. Mucho después, el 10 de junio de 1934, quince días corridos desde su muerte (acaecida el 25 de mayo de ese año) se plasma el milagro. Se publica en diario La Opinión de Santiago el texto definitivo (hasta donde pudo serlo) con 219 versos: Carta-Océano. Paralelamente, el mismo día, se publica en diario La Nación bajo el título de “Poema” un texto de 18 versos, todos los cuales se encuentran refundidos en “Carta...” entre los versos 84 y 101 del mismo, incluyendo el segmento en el que figura el enigmático versículo en su estado irreversible, incluyendo la coma en la segunda línea, exaltando la cesura del ritmo: Sobre este muro en ruinas, alguien escribe la palabra desamparo. Podría ser un poema en sí mismo, un epigrama.
Es tentador imaginar que Rojas ensayó más de una vez ese mismo concepto en los baños de los bares que frecuentaba, donde el impulso atávico-ritual de escribir en los muros suele ser imperioso. En los baños de los bares unos escriben o dibujan pulsiones de su morbo, otros dejan teléfonos con el fin desesperado de recibir una llamada y una cita a ciegas, otros, los menos, escriben poemas. Todas las opciones responden a lo mismo: desamparo. Es posible que Rojas haya intentado las tres. Algunos de los locales que habrán guardado esos guiños de Rojas Jiménez son "El Venecia" cercano a Plaza de Armas, el "Zeppelín" en Bandera y "El Jote" en la misma calle al llegar a San Pablo. Desde aquí salió al bar propiciatorio de su muerte, "La posada del Corregidor" cercana al Parque Forestal, de donde fue expulsado después de quitársele el abrigo. Deambuló bajo la lluvia hacia Quinta Normal. Por allí vivía huyendo de los acreedores por cuentas de almacén o de arriendos. Pero supongamos que esa noche del 24 al 25 de mayo de 1934, Rojas sí hubiese tenido dinero para pagar. Supongamos que bebió hasta las 2 o 3 de la madrugada y luego se fue a su cuarto de pensión y durmió hasta la tarde de ese día. Volvió al mismo bar, habló con los mismos parroquianos, entró al baño y volvió a leer las una y mil formas de la palabra desamparo. Agregó la suya. Fue nada para nadie y se conformó con ser ese "alguien" que escribe en los muros. Así por meses y por años. Por otro lugar se hubiese compensado su acción alucinada y por otra fisura de la comedia improvisada que es una noche de copas, hubiese podido equilibrarse las ansias de muerte de ese bar, ese bebedor, ese mesero homicida. En esa punta desdoblada de un final paralelo está el mismo Alberto Rojas brindando y de pronto llama su atención un escándalo en las puertas: sacan a empellones del lugar a un borrachito que apenas se sostiene y que no tiene con qué pagar. Rojas, sus amigos, alguien que pasa frente al bar, alguien que sale del baño después de escribir una señal furtiva, miran la escena, se ríen, sienten lástima tal vez, vuelven a lo suyo. El borracho aparece muerto un poco más allá, en una plaza. Porque de cualquier modo las cosas buscan su ajuste en lo negro y en lo blanco. Pero tal como fue, el poema, el bar y el autor, quedaron perpetuados en el lado negro -que es el visible- de la memoria colectiva. Y de haber sido distinto, hubieran sido blanqueados por el olvido y la insignificancia.
2.- EN EL VOLGA
A mediados de 1936 muere baleado el joven de 19 años Héctor Barreto, dibujante, narrador oral y escrito, improvisador hábil y al parecer militante desaprensivo pero cumplidor de cierta facción socialista. Su existencia literaria real se limita a unos cuantos relatos dispersos en periódicos de izquierda de aquellos años, un par en la "Antología del Verdadero Cuento en Chile" de Miguel Serrano y algunos más recogidos en 1958 en el volumen "La noche de San Juan". Su importancia literaria más bien mítica responde al impacto político que tuvo su muerte y al recuerdo permanente que Serrano hizo de la personalidad y obra del joven, al que recopiló y convirtió en personaje suyo bajo el nombre de Jasón. Se debe a amigos particulares la restauración de la tumba de Barreto, pese a que su tragedia fue un friso emblemático del socialismo chileno durante décadas, amén de una literatura propagandística que aún prolifera en torno a su figura, cuanto más gracias a la dispersión de las redes virtuales, donde no hay horizonte ni cedazo. Pero ¿dónde lo hay, después de todo?
Los secretos del asesinato de Barreto tuvieron como punto de gestación un café-bar de calle San Diego, frente al Salón Teatro Imperial, en una aldea grande llamada Santiago de Chile. El nombre del local: "Volga". Otros puntos de bohemia parlante e hilarante eran por los alrededores de ese barrio, los conocidos bares de bajo y/o doble fondo "La Buenos Aires", "Folis Bergére", "Luz y Sombra", "Salón América". Los escritores aprendices o avanzados solían parapetar el "Miss Universo". En el "Volga" en tanto se daban cita habitual los aventureros de izquierda de varia lección y procedencia. Allí estaba entre ellos una noche de agosto el carismático y sardónico Héctor Barreto, esplendente y elocuente entre contertulios. Cerca de medianoche irrumpe un grupo de nacistas (sic) haciendo alardes provocativos. Barreto responde algunos acertijos, sale del local con sus amigos y los grupos se dispersan. El asunto pareció diluirse, pero las trampas del odio ya estaban tendidas. Casi al llegar a avenida Matta por calle Aconcagua los grupos se topan en direcciones opuestas, vuelven a enfrentarse, hay tiros, un socialista es herido en un pie o al menos eso dice la leyenda. Dice también que Barreto desafía al pistolero a pocos metros, se quita su anillo y lo levanta gritando: "pasa la bala por aquí". La versión lírica de esta tragedia dice que el joven da la vuelta y se separa de sus amigos, caminando indiferente con las manos en los bolsillos del gabán. (¿Y el herido?). Al doblar una esquina recibe una bala en el estómago para luego caer al pavimento donde el crimen se completa con una pateadura. Las versiones más amarillas dicen que los nacistas formaron una especie de pelotón de fusilamiento. Puede que en verdad ocurriera un poco de ambas, pero la verdad en sí misma suele ser poco interesante.
El Volga hubo de ser un típico local de perfil clase media emergente de los años 30, de intenso olor a especias y fiambres sazonados, que al atardecer hacía caja con las magras monedas de estudiantes de Artes Aplicadas, de Derecho o Pedagogía, con las corbatas desordenadas, con ambiciones de artista, de escritor o de político. Por allí habrá practicado sus tics de retórico sagaz el joven Raúl Ampuero; habrá endilgado versos disparejos el lacónico Omar Cáceres o habrá fundado religiones y movimientos de un día el iluminado Eduardo Anguita. Algunos empeñaban relojes o anillos para ganar plazos de pago. En las mil aristas de cada charla, cada noche, en cada mesa, se divisa un Héctor Barreto invitado por realidades paralelas y posibles que pudo no caer esa noche en manos de un forajido, sino que aceptó un debate cordial con un núcleo nacionalista y algo de su coraje y su hambre de sacrificios se identificó también con esos otros jóvenes de su clase que buscaban en otros mitos la promesa de una patria, si la hubiera. Supongamos que dijo con ellos "Chilenos a la acción" ante la rechifla de los parroquianos del Volga y otra corrida de copas selló un pacto de sangre y ciegos honores. Ese Héctor Barreto no muere aquel agosto de 1936 sino que muere después en la escalera de la vergüenza, en la torre del Seguro Obrero, en septiembre de 1938, junto a otros 60 muchachos. Ese otro Barreto posible no tuvo su funeral con los discursos del prestigio pero se habló de él con admiración y perplejidad en otra noche del café Volga, donde los concurrentes de esas noches posteriores a un 5 de septiembre, de nombre Teófilo tal vez, o Miguel o Braulio se abrazaron y lloraron republicanamente. Ese Barreto también tiene el cuerpo destrozado y una bala en el vientre, pero su nombre apenas se lee en un monolito del Cementerio General. No le conocimos o lo ignoramos casi tanto como al otro, pero en las mismas noches del café Volga está bebiendo vino barato y está dibujando un círculo perfecto con los ojos cerrados, a nombre de nosotros.
3.- EN LA REMOLIENDA DEL FUNDO EL OLIVO
En Talca profunda queda El Olivo y en El Olivo, cerca de la estación de trenes, queda el burdel de la Japonesa. Es una casa de adobe y piso de tierra, pobre y solemne. Un lugar para beber mostos de las mismas viñas del pueblo, comer causeos, bailar pasodobles, rumbas o boleros, fornicar en piezas mal ventiladas con olor a parafina, trapos percudidos, mate y rescoldo. También se suele jugar póquer, apostar suertes propias y ajenas, hacer negocios casi limpios y tejer conspiraciones no siempre incruentas. Aquí vive la Manuela, un travesti maduro al que el encanto ya se le ha escurrido. Aquí viene a desaforarse don Alejo, político cazurro y coimero, propietario de las tierras, casas y en cierto modo, de las vidas de El Olivo. Aquí es donde Pancho Vega enmascara su bisexualidad con aparatosas rutinas domésticas y consabidos libretos de cortejos hacia las internas, jerarquías y amenazas cruzadas que ponen a salvo su farsa de huaso macho. Este es el lugar sin límites de José Donoso. Aunque parece más bien el lugar de todos los límites, como el poliedro de Anguita donde colisionan todas las rutas y se cruzan las múltiples nimiedades de la historia, el vértice de todos los roles, todos los goznes, todas las costuras mal pespunteadas de la trama social. El burdel del Fundo El Olivo es como el cuerpo de la Manuela: grotesco, deteriorado, guardador ambiguo de secretos, pendiente abajo. Tiene que seducir para sobrevivir y lo hace a medias entre realidad y pesadilla, al medio de la bisagra rechinante de las clases y los sexos. Sus clientes lo odian, lo desprecian pero no lo dejan, lo sostienen, lo anhelan. Intenta decir que de tanto haberlos, los límites no se ven, a menos que el código se rompa, como en el beso de la Manuela a Pancho Vega en presencia de un infidente que obliga a restituir las fronteras de la parodia donde cada pieza tiene asignado su territorio y la restitución de esos bordes invisibles se hace, desde luego, por medio de violencia y muerte.
Hay un Donoso que huye de su propia parodia familiar mal articulada en estos bares de maridaje social y sexual clandestino. Un Donoso que desata su pasión estética y genital, emotiva y creativa hacia las formas de una masculinidad abierta, alterna, homoerótica. Ese Donoso solía concurrir a esas zonas francas del mundillo suburbano en los bares de la Japonesa de cualquier latitud, cada vez que podía. Según se sabe por sus registros autobiográficos no fueron suficientes esos escapes para desembarazarse de miedos y culpas de fardo tan pesado como la prosapia de sus apellidos. Donoso está a ambos lados de la puerta que golpean los personajes de "El lugar sin límites": es Pancho hiriendo a la Manuela por develar su homosexualidad encriptada y es también la Manuela defendiéndose mal, cansada, atrofiada, recibiendo finalmente el castigo, entregada del todo a los límites fatales del sitio que le toca ocupar. Puede no ser extremo entonces proponer que el único lugar sin límites no es el bar o burdel ni el cuarto de los secretos sino el propio cuerpo, el único espacio donde se cruzan todos los dolores, todos los deseos y todos los placeres. El burdel es el punto de instalación de esa danza de vértices, la escenografía de su desplazamiento peligroso. Por la zona de público transita un Donoso vuelto él mismo un personaje de su mente, salido de su propia metáfora no verbalizada, apenas resistida. En ese bar paralelo está Donoso de charlas y copas con la Manuela, con Pancho y con la Japonesita, bailan antes de adormecerse con el frío de la madrugada, apoyados en rodillas y hombros mutuos. No es felicidad pero es una buena réplica de ella, como suelen ser los bares. Su mejor minuto es cuando hay que salir, cuando es hora del cierre, se ha detenido el ruido inespecífico del tumulto y prevalece el timbre individuado de unos pocos pasos o de los muebles que corre alguien mientras rasguña el piso con una escoba. Con frecuencia no se está lo bastante lúcido a esa hora, pero se diría que así es apreciable el juego de sentidos, en la maraña de pensamientos densos que pululan no menos que las nubes de moscas. Entre la basura se arrastran objetos dejados por la clientela a manera de rastros o señales impunes, no reconocidas, alevosas, vestigios de goces olvidados o inconclusos que urden otro diálogo de identidades en afirmación precaria y construcción permanente. De esos signos y de las historias minuciosas de sus procedencias se hace el poema siempre nuevo del bar: la ciudadanía del desvelo.
(Enero- marzo, 2011;
exclusivo para una antología en preparación llamada "LOS POETAS Y LOS BARES")
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
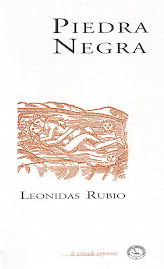
No hay comentarios:
Publicar un comentario